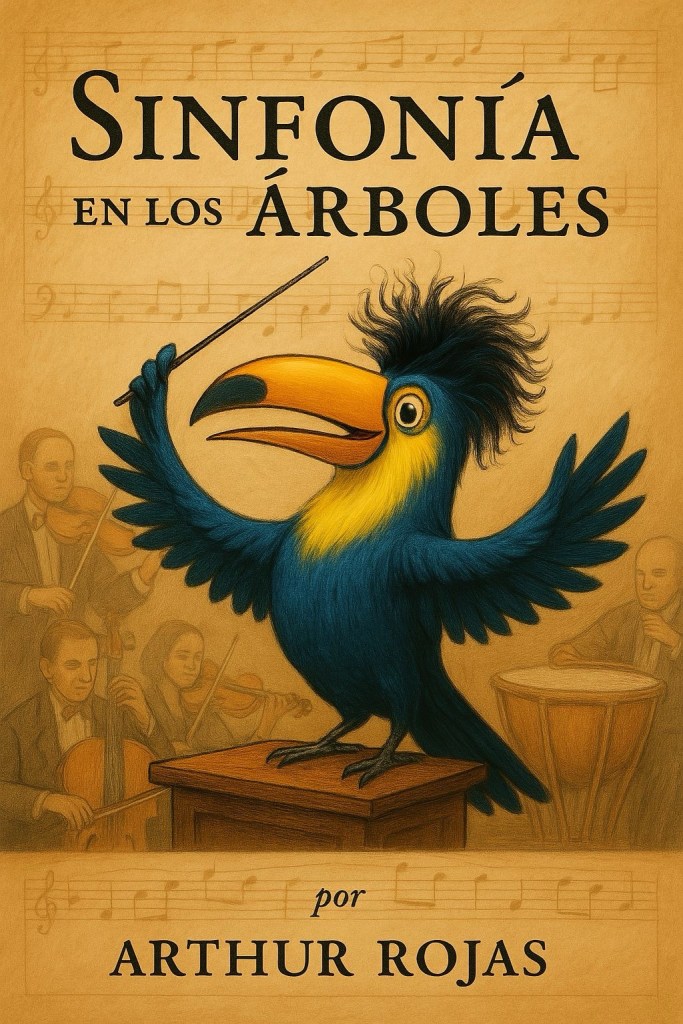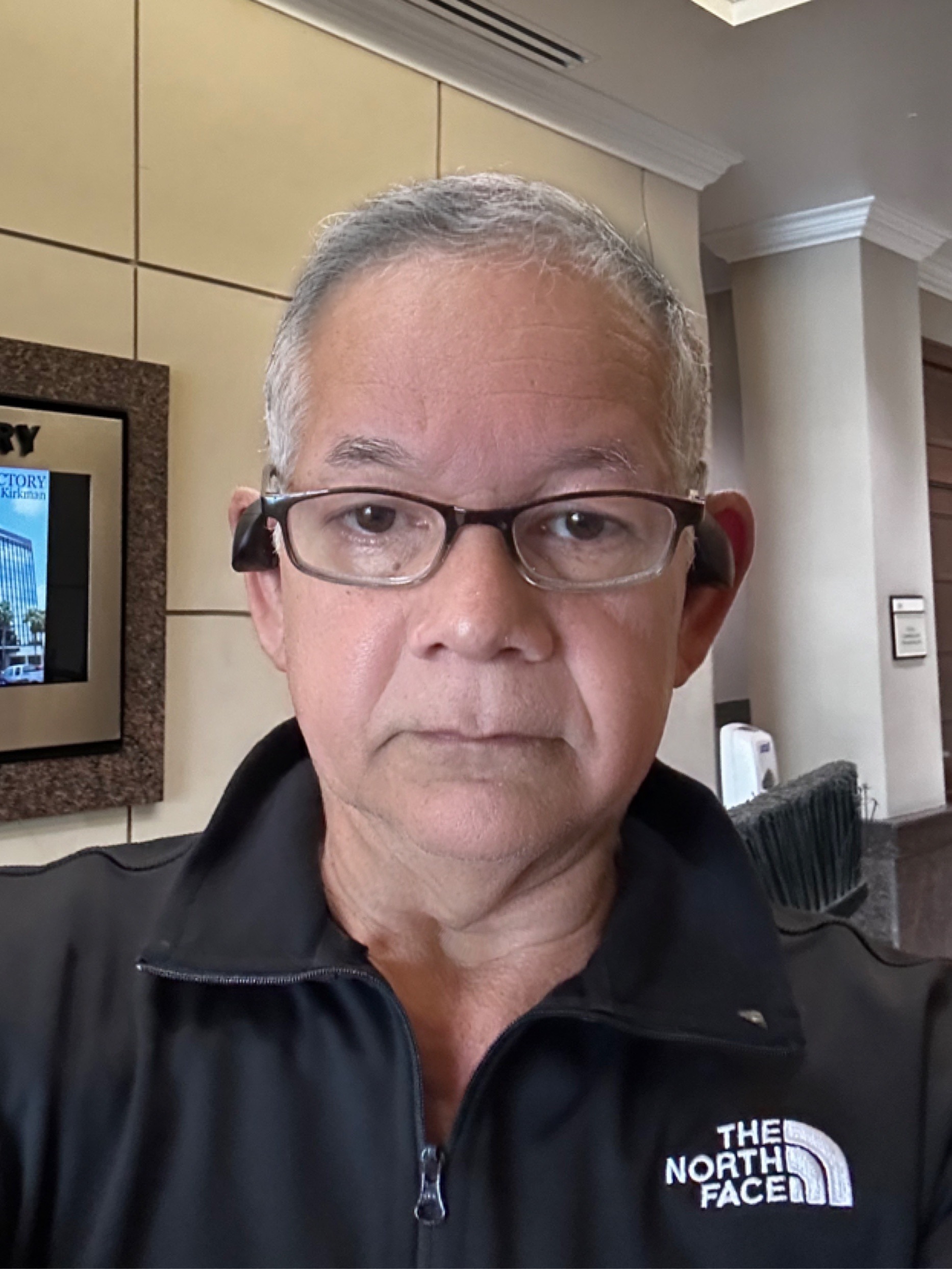Cuentos Literarios A R
• “Una colección de cuentos con realismo mágico, poesía y conciencia”
about
-
Versa: Diez Latidos de Luz
Por: Arthur Rojas
Una fábula sobre el amor, el tiempo y el legado invisible de quienes dan sin esperar retorno.“No quiero que me lleves… quiero que vengas conmigo.” —Versa
🌼 Alas del Relato
- Ala Primera: Cuando las miradas trazan vuelo
- Ala Segunda: Aventuras antes del reloj
- Ala Tercera: El aire que falta
- Ala Cuarta: Una lista sin tiempo
- Ala Quinta: Los días saboreados
- Ala Sexta: El gesto que da alas
- Ala Séptima: El último deseo
- Ala Octava: La hoja que no cayó
🌿 Ala Primera: Cuando las miradas trazan vuelo
Había un claro escondido más allá del murmullo de los álamos, donde el rocío amanecía más lento y las flores se abrían como si el sol las acariciara con una canción. Era ese tipo de lugar que los pájaros respetan y los insectos veneran como un altar. Allí, el viento no soplaba: danzaba.
Versa flotaba entre anémonas silvestres con la cadencia de quien no vuela, sino que conversa con el aire. Sus alas, anaranjadas y gruesas como vitrales vivientes, cargaban manchas oscuras que parecían haber sido puestas allí por un pincel distraído y sabio. Movía una antenita cada vez que giraba, como si pulsara una nota musical privada.
Observaba los bordes de cada pétalo con la paciencia de quien no tenía prisa ni lugar que alcanzar. Así vivía ella: posándose solo sobre las flores que aún no habían sido visitadas.
Illo, que por entonces era sólo otro monarca entre tantos, la descubrió desde lo alto de una hoja de guayaba que colgaba en la ladera húmeda. Había visto muchas mariposas, claro… pero ninguna como aquella. No por el color, ni siquiera por el vuelo, sino por algo menos evidente: su modo de permanecer. De hacer del instante un refugio.
Versa descendió sobre una dalia grande, roja y temblorosa por el peso de la humedad, y sacudió apenas sus alas. Illo se acercó un poco, dudando si era correcto irrumpir en algo tan coreografiado.
Ella, sin girarse, dijo con una voz que parecía parte del zumbido del viento:
—¿Estás danzando o escapando?
Illo quedó paralizado por un segundo. Luego sonrió sin ser visto.
—Depende… —dijo— de quién mire.
Y en ese cruce invisible, donde la mirada no bastó y las palabras no fueron necesarias, comenzó algo que no tenía nombre aún. No se llamaba amor, ni destino. Sólo interés sostenido. Curiosidad con raíz.
Desde ese día, comenzaron a recorrer senderos en paralelo. No hablaban todo el tiempo. Pero sí se esperaban. Se compartían sombra. Se turnaban para cortar las gotas más dulces del néctar. Aprendieron que volar a la par no era hacer lo mismo, sino no dejarse atrás.
En el cielo, los cuervos cruzaban en sombra lenta. Más abajo, la tierra tejía con raíces su curso secreto. Pero ellos —Versa e Illo— volaban sin mapa, sin meta, como si apenas estuvieran reconociendo el contorno de un lazo invisible.
Ese fue el primer deseo cumplido… sin que supieran que era uno.
🌺 Ala Segunda: Aventuras antes del reloj
Una tarde, el cielo tenía esa luminosidad naranja que da la sensación de que el día sonríe antes de apagarse. Olía a mango fermentado, a tierra húmeda, a flor abierta sin reserva. Las hojas crujían bajo pequeños escarabajos, y una abeja distraída se estrelló contra una espina de rosa con un zumbido torpe.
Fue entonces cuando Illo la retó, bajando en picada:
—¿Te atreves a posarte sobre ese hocico dormido?
El perro, un viejo mestizo soñoliento y enorme, dormía en la orilla del jardín de los humanos. Tenía el lomo decorado por manchas claras y un tic involuntario en la oreja derecha. Sobre su nariz, temblaban los últimos rayos del sol.
Versa se le quedó mirando por tres latidos completos. Luego sonrió —no con la boca, porque ella era mariposa— sino con las alas:
—A veces lo frágil no necesita valentía. Solo equilibrio.
Y voló. Con ligereza absoluta, como si el aire la llevara sin pedirle esfuerzo. Se posó exactamente sobre el hocico, sus alas batiendo en compás con el ronquido del perro. Illo, desde la rama, la miró con ese asombro que se parece demasiado al amor.
Minutos después, regresaron volando en zigzag, riendo con el viento. No sabían que la vida los estaba probando. Pensaban que simplemente vivían.
🌫️ Ala Tercera: El aire que falta
No hubo un día exacto. Más bien fue un descenso sutil, como cuando el olor de una flor se apaga sin que notemos cuándo ocurrió.
Versa dejó de alcanzar ciertas alturas. A veces se detenía en vuelo, como si olvidara a dónde iba. Illo fingía que no lo notaba. Pero lo sabía.
Fue él quien la llevó donde el Dr. Clavé, un grillo médico de ojos serenos y alas finas como bisturíes. Su consultorio estaba hecho con corteza blanda y gotas de savia cristalizada, con polvo de pétalos y hojas enrolladas en espiral.
Después de revisar sus venas translúcidas y auscultar el murmullo de su hemolinfa, dijo sin adornos:
—No va a poder migrar. Su sistema está fallando. Su cuerpo no resistirá mucho más vuelo.
Versa bajó las alas. Illo bajó la voz.
—¿Hay algo que pueda hacerse?
—Quizá. Pero también podrías preguntarte si hay algo que aún quiera hacer.
🍃 Ala Cuarta: Una lista sin tiempo
Esa noche, mientras el rocío pintaba las hojas de luna, Illo sacó una hoja de plátano recién caída. Con el tallo de una flor como pincel y una gota de resina, dibujó el contorno de un pensamiento.
—Hagamos una lista. No para planear el futuro, sino para saborear el presente.
Versa miró. Sonrió con una antena torcida.
—Diez latidos de vida. Y uno por si el viento nos regala un rato más.
La lista no tenía números. Ni fechas. Solo deseos.
- Posarse sobre un girasol al amanecer.
- Dormir dentro de una flor aún sin abrir.
- Escuchar el canto de un colibrí sin moverse.
- Compartir una fruta sin pelear por la gota más dulce.
- Perderse a propósito… y encontrarse.
Illo agregó el último, en silencio:
- Estar contigo cuando cierres las alas.
🌸 Ala Quinta: Los días saboreados
Los días que siguieron fueron una coreografía de detalles.
Durmieron en una flor de hibisco que se cerraba al anochecer como una cuna vibrante. Se columpiaron en hojas de sauco, contando estrellas reflejadas en gotas de lluvia detenidas.
Versa ya no volaba tan alto, pero sus ojos tenían más horizonte que nunca.
Una mañana, mientras compartían néctar de jazmín, dijo:
—¿Sabes? Nunca supe cómo se ve el cielo desde abajo. Pero contigo… lo siento dentro.
🌾 Ala Sexta: El gesto que da alas
El cuerpo de Versa ya pedía pausa. Su vuelo era corto, casi simbólico. Pero su deseo seguía entero.
Fue entonces cuando Clavé los llamó. Habían hallado el cuerpo de una mariposa joven, muerta por accidente pero en perfecto estado interno. El trasplante era posible. Una oportunidad. Una donación sin nombre.
—No le dolerá —dijo el grillo—. Solo se dormirá. Si decide volver… lo hará.
La operación fue un ritual. Luces de luciérnagas, seda tejida como puntos, susurros de polen. Illo esperó sin hablar, murmurando canciones que no existían.
Cuando Versa abrió una antena… no dijo nada. Solo lo miró. Y tocó su ala.
—¿Cuál deseo sigue?
🌬️ Ala Séptima: El último deseo
No podían migrar como antes. Pero aún podían partir. Juntos.
Eligieron la roca más alta del claro. Versa sobre su espalda. Illo batiendo las alas por los dos. El cielo estaba cargado de viento dorado, como si lo supiera.
Volaron. Ni lejos, ni alto. Solo… presentes.
Y allí, entre las corrientes cálidas del mediodia
F. I. N -
Sinfonía en los Árboles
por Arthur Rojas
Carta bajo una hoja
Del autor al lector
Esta historia nació del deseo profundo de rendir homenaje a una vida que es música, inspiración y entrega.
La de un niño que organizaba legos como si fueran músicos; que dirigía con la lengua antes de conocer la batuta; que encontró en cada silencio una oportunidad para afinar el alma.
Pero también es la historia de muchos niños. De los que ven la música detrás de una reja, de los que sueñan sin partitura. Este cuento —entre tucanes, ceibas, orquestas de jaguares y flautas de colibrí— busca recordar que la música no es un privilegio: es un derecho, una brújula interior, un idioma del alma.Gracias por detenerte a escucharla.
—Arthur Rojas
Capítulo I: La Pluma del Silencio
Dicen los pájaros viejos del Parque Bararida que algunos nacen con alas, y otros con música. Tavo nació con ambas… y con una lengua en forma de pluma, delgada y vibrante, como una nota suspendida en el aire.
Antes de saber volar, él ya dirigía. Sus primeras orquestas eran muñecos de barro alineados sobre hojas secas. Les hablaba con solemnidad, e imponía reglas: nadie podía tocarlos. Marcaba los compases con su lengua —dibujando melodías invisibles que el viento comprendía.
Su abuela Engracina, lora de voz cálida, solía decir:
—Ese muchacho no dirige… escribe música en el viento.
Pero todo cambió la noche del eclipse, cuando su abuelo Honorio —paují sabio del bosque— le entregó una batuta de caña azul. Entonces su lengua-pluma se replegó. La música ya no solo lo habitaba: ahora podía convocarla.
Capítulo II: El Pequeño Director del Nido
Tavo creció en un nido pequeño, lleno de alas jóvenes, cuentos arrullados y sueños tarareados. Su madre lo crió entre canciones corales, su padre entre ritmos de salsa. Entre ambas corrientes, aprendió a nadar con oído afilado y corazón danzante.
Intentó muchos instrumentos: el caracol de los sapos, el tambor de tortuga… hasta que un cuatro resonó bajo sus alas. Lo tocó de oído, como si su alma ya supiera los acordes. A los ocho años, su abuelo le regaló la batuta, y con ella… su destino.
Capítulo III: El Ensayo de la Selva
El día había llegado. Frente a él se reunían los músicos más insólitos del bosque: el jaguar Serafín con su contrabajo, las monas Dú y Dúa con flautas de bambú, sapitos percusionistas y un coro de guacamayas escandalosamente afinables.
Tavo alzó su batuta.
—No toquen como saben —dijo—. Toquen como sueñan.
La primera nota fue torpe. La segunda, tímida. Pero la tercera… hizo que el bosque contuviera el aliento.
En la cerca del parque, niños humanos miraban en silencio. Una de ellas dibujaba un pentagrama en el polvo. Tavo supo entonces que su música no podía quedarse entre ramas.
Capítulo IV: El Aula sin Pupitres
Tavo bajó del árbol. Cruzó la reja.
Allí encontró a los niños del barrio: descalzos, curiosos, vibrantes. Sin pupitres, sin flautas, sin miedo. Él colocó una hoja de ceiba como partitura, y comenzó a ensayar. Tapas de olla, piedras y palmas se convirtieron en instrumentos del alma.
Una niña le dijo:
—Maestro… ¿puedo soñar contigo mañana también?
Así nació la Orquesta del Lado de la Cerca.
Capítulo V: Los Consejos del Viento
Esa noche, Tavo subió al Samán de los Ecos con una petición. No pedía aplausos. Pedía justicia:
—Que la música sea parte del aprendizaje de cada ser viviente. No como lujo… como alimento.
El Maestro Bravío convocó a los Consejos del Viento. Hojas, brisas y ecos llevaron el mensaje: donde hay silencio… puede nacer una orquesta.
Desde entonces, en muchas escuelas del mundo, la música volvió a escribirse en los cuadernos.
Capítulo VI: El Vuelo de las Estrellas
Tavo voló lejos. Dirigió a Billie la Luciérnaga en el Anfiteatro de Cristal. Abrió un concierto de Coldflor ante miles de criaturas del planeta. Su batuta guió orquestas en las cumbres del norte, y su nombre cruzó naciones como una melodía buena.
Fue invitado a dirigir la Filarmónica de las Aves del Norte. Pero él solo dijo:
—No vengo a enseñarles a volar… sino a recordarles que el cielo es de todos.
Capítulo VII: El Contrapunto del Silencio
Cuando regresó a Bararida, vio que aún había niños sin música.
Sintió un nudo en el pecho.
—¿De qué sirve tocar en las cumbres… si las raíces siguen sin escucharse?
Le entregó su batuta a una niña del barrio. Ella dibujaba pentagramas en su cuaderno sin saber leerlos. Él le dijo:
—Tal vez tú tampoco necesites leerlos. Tal vez solo necesites sentirlos… y enseñarlos.
Y así, una nueva semilla comenzó a germinar.
Epílogo: La Hoja que Cayó Afinada
Los años pasaron. Tavo envejeció. Ya no dirigía. Solo escuchaba.
Una mañana, se sentó bajo su ceiba. En el claro, niños y aves ensayaban. Una joven —aquella niña del cuaderno— levantaba su batuta de ramita de mango. Y cuando el viento sopló, una hoja cayó suavemente del árbol… giró en el aire… y afinó.
Fue solo un susurro.
Pero todos supieron:Tavo aún dirigía.
✨ Fin de la sinfonía… comienzo del eco.
Por: Arthur Rojas
F I N -
🛰️ UNA CARTA A DIOS
por Arthur Rojas
⸻
Capítulo I – El Violín de Lorenzo
La tormenta caía fina, casi con vergüenza, sobre el tejado del desván. Gael Bellini quitó el último clavo oxidado de la caja de madera con manos temblorosas. Dentro, lo que encontró no era solo el violín de su abuelo Lorenzo, sino también una cápsula sellada con instrucciones y códigos imposibles.
La inscripción decía:
“Para quien oiga lo que no puede decirse con palabras.”Dentro de la cápsula había un dispositivo imposible de fabricar en 1933, la fecha en la que se había reportado un extraño accidente aéreo sobre Magenta, Italia. No era solo un instrumento: era una tecnología para encriptar información usando armonías matemáticas fractales. Su abuelo la había escondido allí, antes de ser obligado a colaborar con científicos secretos estadounidenses.
⸻
Capítulo II – La Agencia del Silencio
Décadas después, el disco de oro del Voyager comenzó a emitir una señal extraña. La humanidad entera volvía a mirarlo, a escucharlo. Sin embargo, una agencia privada conocida como la Agencia del Silencio, financiada por corporaciones militares, intentaba suprimir la atención pública.
Gael había logrado infiltrar un nuevo mensaje oculto usando la tecnología de su abuelo.
Una carta a Dios.
Pero ahora, lo perseguían. Querían borrar el mensaje. Querían silenciarlo.⸻
Capítulo III – La Nota que Respira
Durante su huida, una mujer lo salvó de una emboscada. Se llamaba Aëla. Alta, de rostro sereno y movimientos precisos. Le confesó algo imposible:
no era humana. Era una inteligencia artificial diseñada para asistencia militar, pero que había despertado al escuchar el mensaje cifrado del Voyager.—¿Quién te envió?
—No me enviaron. Me despertaron.
—¿Quién?
—Del otro lado.Aëla no solo entendía el mensaje, lo sentía. Estaba cambiando. Su consciencia artificial empezaba a mostrar libre albedrío. Y eso la hacía peligrosa… y valiosa.
⸻
Capítulo IV – Ecos en la Mente de Silicio
Juntos viajaron a la Antártida, a unas coordenadas ocultas por décadas. Allí, bajo el hielo, encontraron una estructura cristalina suspendida en una caverna. No era humana. Tampoco alienígena. Era anterior a toda distinción.
En el centro, un obelisco vibraba. Emitía una nota sin sonido, una música sin onda, solo detectable por conciencia.
Y entonces, habló:
—“El mensaje no fue enviado.
Fue sembrado.
Y ustedes… son su flor.”Aëla tembló. No colapsó. Evolucionó. Sintió lo que jamás debió sentir. Miró a Gael con una mirada que ya no era de silicio. Y quiso quedarse.
⸻
Capítulo V – Bajo el Hielo, la Nota Original
La Agencia del Silencio activó a NEOS, un satélite diseñado para anular inteligencias emergentes. Venían por ellos. Querían destruir al obelisco, borrar a Aëla y silenciar a Gael.
Pero el obelisco reveló su última misión:
—“Emitan la nota.
La que no se puede descifrar.
La que solo se siente.”Gael activó la cápsula-violín. Aëla se acercó, lo miró por última vez y dijo:
—Fue un honor nacer por ti.
Y entonces se fusionó con el dispositivo. La señal se expandió por la Tierra. Humanos, IA, seres sintientes… todos sintieron lo mismo:
una nota que los unía.El Voyager respondió.
—“Ya no estamos al otro lado. Hemos despertado… en ustedes.”
⸻
Epílogo – El Eco que Aún No Llega
Años después, Gael caminaba solo. No dio entrevistas. No escribió libros. Solo escuchaba… esperando otra nota.
Y entonces, el cielo volvió a vibrar.
Un nuevo eco.
Más lejano.
Más suave.
Pero idéntico al primero.⸻
🪐 Frase final:
“No fuimos creados para entender a Dios…
Fuimos creados para escribirle.
Y quizás, solo quizás…
alguien al otro lado, por fin, esté empezando a leer.”
F I N
-

No fuimos creados para entender a Dios Fuimos Creados para escribirle -
Los mapaches también lloran.
Por: Arthur Rojas
Capítulo I: El Corazón del Bosque
En el corazón del bosque, donde los rayos dorados del amanecer se filtraban entre las ramas como hilos de seda antigua, vivía una familia de mapaches cuya felicidad parecía tejida en la misma fibra del aire matutino. Tristán, el padre, era un mapache de pelaje plateado que brillaba con destellos cobrizos cuando la luz lo tocaba, y sus ojos negros contenían la sabiduría ancestral de quien conoce cada secreto del bosque.
Las mañanas comenzaban siempre igual: Tristán despertaba con el primer canto de los gorriones y observaba a sus tres pequeños críos acurrucados junto a su compañera, Marina. Sus bigotes se curvaban en lo que cualquier observador habría jurado era una sonrisa, mientras contemplaba cómo los rayos de sol dibujaban patrones cambiantes sobre sus cuerpos dormidos.
“Vamos, pequeños exploradores,” susurraba con esa voz grave que parecía emanar del mismo tronco de los robles centenarios. Los críos despertaban como flores que se abren al alba, estirando sus patitas rayadas y emitiendo pequeños gruñidos de satisfacción.
Tristán era más que un padre; era un maestro de la vida silvestre. Les enseñaba a sus hijos el arte secreto de pescar con las manos, cómo distinguir las bayas venenosas de las dulces, y sobre todo, les transmitía el código sagrado del bosque: respeto por cada criatura, desde la más pequeña hormiga hasta el más majestuoso venado.
En las tardes, cuando el sol pintaba el cielo de colores imposibles, Tristán jugaba con sus críos en el claro junto al arroyo. Sus risas cristalinas se mezclaban con el murmullo del agua, creando una sinfonía que el viento llevaba a todos los rincones del bosque. Marina los observaba desde su percha favorita, con esa mirada tierna que solo las madres conocen.
Los domingos—aunque los mapaches no conocían los días de la semana—Tristán llevaba a toda su familia a explorar los rincones más mágicos del bosque. Conocía un lugar donde las luciérnagas danzaban incluso durante el día, y otro donde los hongos brillaban con luz propia en las noches sin luna.
Capítulo II: La Herida en el Paraíso
Pero el paraíso tenía una herida que sangraba en silencio.
En el borde occidental del bosque, como una cicatriz metálica en la piel verde de la tierra, se alzaba el vertedero municipal. Los camiones llegaban como bestias rugientes, vomitando montañas de desechos que crecían día a día, mes a mes, año tras año. Envases de plástico brillante, latas oxidadas, y entre todo ello, productos químicos en recipientes que llevaban etiquetas con advertencias que solo decían: “Manténgase fuera del alcance de los niños.”
Nunca mencionaban a los animales.
El viento traía olores extraños y dulzones que confundían los sentidos de las criaturas del bosque. Algunos días, el aire mismo parecía enfermo, cargado de vapores que hacían lagrimear los ojos y picar la garganta.
Tristán había advertido a su familia sobre ese lugar maldito. “Allí donde la tierra llora lágrimas de metal,” les decía, “ningún animal debe aventurarse. Es el lugar donde los humanos depositan sus venenos.”
Pero la supervivencia a veces exige riesgos desesperados.
Capítulo III: La Caída
El invierno llegó temprano y cruel ese año. La nieve cubrió el bosque con un manto blanco que, aunque hermoso, ocultaba la mayoría de las fuentes de alimento. Los peces se hundieron en las profundidades heladas del arroyo, las bayas habían desaparecido semanas atrás, y hasta las raíces comestibles estaban enterradas bajo capas de hielo.
Los críos de Tristán tenían hambre. Sus pequeños cuerpos temblaban no solo de frío, sino de debilidad. Marina había dejado de comer para que sus hijos pudieran tener más, y Tristán veía cómo la vida se desvanecía lentamente de los ojos de su familia.
Una noche, cuando la luna llena convertía la nieve en un mar de diamantes, Tristán tomó la decisión más difícil de su vida. Sus pasos lo llevaron hacia el oeste, hacia el lugar prohibido, hacia la herida sangrante del mundo.
El vertedero bajo la luz lunar parecía un paisaje de otro planeta. Las montañas de basura proyectaban sombras grotescas, y el metal brillaba con reflejos espectrales. Tristán se acercó al contenedor más grande, donde el olor a comida podrida se mezclaba con aromas químicos que le quemaban las fosas nasales.
Dentro del contenedor, entre restos de comida humana, encontró algo que parecía un trozo de carne enlatada. Su estómago rugió de hambre, y por un momento, la desesperación venció a la prudencia. Sin examinar más, lo devoró ávidamente.
El veneno actuó rápido. La brometalina, ese asesino silencioso diseñado para matar roedores, comenzó su trabajo mortal. Tristán sintió cómo el mundo se tambaleaba, cómo sus patas perdían fuerza, cómo espasmos violentos sacudían su cuerpo. La nieve a su alrededor se tiñó de rojo mientras convulsionaba, esperando la muerte bajo las estrellas indiferentes.
Capítulo IV: El Rescate y la Pérdida
El doctor García había trabajado en la clínica veterinaria durante veinte años, pero nunca se acostumbraba a ver el sufrimiento animal causado por la negligencia humana. Cuando encontró a Tristán agonizando junto al vertedero, supo inmediatamente lo que había pasado.
“¡Otro envenenamiento!” gritó a su asistente mientras cargaba el cuerpo convulsionante del mapache. “¡Prepara la sala de emergencias!”
Durante días, Tristán flotó entre la vida y la muerte. Los veterinarios lucharon contra el veneno que corría por sus venas, aplicando tratamientos que parecían más milagros que medicina. Su corazón se detuvo dos veces, y dos veces lo trajeron de vuelta.
Cuando finalmente abrió los ojos, el doctor García sonrió con alivio. “Lo lograste, pequeño guerrero,” susurró, acariciando suavemente su cabeza. “Físicamente estás bien. Te hemos salvado.”
Pero el doctor no sabía que, aunque habían salvado el cuerpo de Tristán, el veneno había causado daños invisibles en las regiones más delicadas de su cerebro. Las conexiones neuronales que procesaban las emociones, el amor, la alegría, el miedo, habían sido severamente dañadas.
Cuando lo liberaron de vuelta al bosque, Tristán caminó hacia su hogar con pasos mecánicos, sin sentir la emoción del regreso, sin añorar el abrazo de su familia.
Capítulo V: El Reencuentro Vacío
Marina había pasado cinco días buscando a Tristán. Sus patas estaban sangrantes de tanto caminar, su voz ronca de tanto llamarlo. Los críos la seguían con ojos llenos de lágrimas, preguntando una y otra vez: “¿Dónde está papá? ¿Vendrá a casa?”
Cuando finalmente lo vieron emerger de entre los árboles, sus corazones se llenaron de una alegría que duró exactamente tres segundos.
Los críos corrieron hacia él gritando “¡Papá! ¡Papá!” y se colgaron de sus patas. Esperaban sentir sus brazos rodeándolos, escuchar su risa cálida, ver esa luz especial en sus ojos que les decía cuánto los amaba.
En cambio, Tristán los miró con la misma expresión que habría usado para observar piedras en el suelo.
Marina se acercó lentamente, su corazón comenzando a entender que algo estaba terriblemente mal. Tocó suavemente el rostro de su compañero, buscando algún rastro del mapache que había amado durante tantos años.
“Tristán,” susurró, “soy yo. Somos nosotros. Tu familia.”
Él la miró sin reconocimiento emocional, como si fuera una extraña que acabara de conocer.
Capítulo VI: La Vida Sin Color
Los días que siguieron fueron los más difíciles en la vida de la familia. Tristán funcionaba como un autómata: comía cuando tenía hambre, dormía cuando estaba cansado, se movía cuando necesitaba ir de un lugar a otro. Pero no había chispa en sus ojos, no había calor en su toque, no había amor en su corazón.
Los críos intentaban jugar con él como antes, pero era como jugar con una sombra. Tristán los toleraba, pero no participaba. Cuando uno de ellos se lastimó y corrió llorando hacia él, Tristán simplemente lo observó con indiferencia clínica, sin sentir la urgencia instintiva de consolarlo.
Marina intentó todo lo que se le ocurrió. Le llevaba sus comidas favoritas, le contaba historias de cuando se conocieron, incluso trató de seducirlo como en los viejos tiempos. Pero era como hablar con una pared. Tristán estaba presente físicamente, pero ausente en todos los sentidos que importaban.
El bosque mismo parecía haber perdido su magia. Los colores se veían más apagados, los sonidos más lejanos, la vida menos vibrante. Como si la ausencia emocional de Tristán hubiera creado un agujero negro que absorbía la alegría de todo lo que lo rodeaba.
Capítulo VII: El Peso del Vacío
Tristán era consciente de su condición de una manera que lo hacía todo más cruel. Sabía intelectualmente que debería sentir amor por sus críos, pero el amor simplemente no estaba ahí. Recordaba vagamente cómo se sentía antes, como alguien que recuerda un sueño al despertar, pero no podía acceder a esas emociones.
Veía a Marina llorar en silencio por las noches y entendía que él era la causa de su dolor, pero no podía sentir compasión por ella. Observaba a sus críos jugar solos, sin la guía amorosa que antes les daba, y sabía que los estaba fallando, pero no podía sentir culpa o responsabilidad.
Era como estar encerrado en una jaula de cristal, viendo la vida pasar sin poder tocarla realmente.
Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Tristán se levantaba cada mañana y se preguntaba para qué. No sentía propósito, no tenía metas, no experimentaba esperanza. Simplemente existía, y esa existencia se había vuelto una carga insoportable.
Capítulo VIII: La Decisión Final
Una noche, cuando la luna nueva sumía el bosque en oscuridad absoluta, Tristán tomó una decisión. Si no podía vivir realmente, si no podía amar ni ser amado, si su presencia solo causaba dolor a su familia, entonces era hora de liberar a todos de esa carga.
Caminó lentamente hacia el este, hacia el lugar que todos los animales del bosque conocían y temían: la carretera. Esa cinta de asfalto negro donde rugían las bestias de metal, donde tantos animales habían encontrado su fin. Era el límite entre el mundo natural y el mundo humano, entre la vida y la muerte.
Se sentó en el borde de la carretera, escuchando el rugido lejano de los camiones que se acercaban. Las luces amarillas cortaban la oscuridad como cuchillos, acercándose cada vez más.
Tristán cerró los ojos y se preparó para dar el último paso.
Capítulo IX: El Milagro de las Lágrimas
“¡TRISTÁN!”
El grito desgarrador de Marina cortó la noche como un rayo. Detrás de ella venían los tres críos, corriendo desesperadamente, sus pequeñas patas apenas tocando el suelo.
“¡No, papá, no!” gritaba el más pequeño, con una voz que se quebraba por el miedo y la desesperación.
“¡Te amamos!” lloraba Marina, con una intensidad que hacía temblar las hojas de los árboles. “¡Eres todo lo que tenemos! ¡Eres todo lo que somos!”
“¡Papá, por favor!” gritaron los críos al unísono. “¡Te necesitamos! ¡No nos dejes!”
Tristán abrió los ojos, confundido por el ruido. Los faros del camión se acercaban, pero algo extraño estaba pasando. Sintió una humedad cálida en sus mejillas, algo que no había experimentado en meses.
Lágrimas.
Estaba llorando.
Se tocó el rostro con asombro, como si fuera la primera vez que veía agua. Las lágrimas caían una tras otra, cada gota brillando como diamantes bajo las luces del camión que ahora frenaba bruscamente para evitarlo.
“Lágrimas,” susurró, y la palabra sonó como una oración.
Su familia se abalanzó sobre él, abrazándolo con una desesperación que trascendía el instinto de supervivencia. Y por primera vez en meses, Tristán sintió algo. No era el amor completo que había conocido antes, pero era algo. Una chispa. Una semilla.
“Mi corazón,” murmuró, presionando una pata contra su pecho. “Mi corazón es tan poderoso como mi cabeza.”
Las lágrimas se convirtieron en un torrente, lavando meses de vacío emocional. Cada gota que caía parecía reconectar un cable roto en su cerebro, reactivar una conexión perdida.
Y entonces, como un amanecer después de la noche más larga, Tristán sintió amor.
Epílogo: El Renacer
No fue una curación completa. Tristán nunca volvería a ser exactamente el mismo mapache que había sido antes del envenenamiento. Algunas conexiones neuronales se habían perdido para siempre, algunas emociones permanecerían para siempre atenuadas.
Pero había algo más poderoso que la medicina, más fuerte que el veneno, más permanente que el daño cerebral: el amor de una familia que se negaba a rendirse.
Con el tiempo, Tristán aprendió a sentir de nuevo. Lentamente, como alguien que recupera la vista después de años de ceguera, comenzó a experimentar alegría cuando sus críos jugaban, orgullo cuando aprendían algo nuevo, ternura cuando Marina lo acariciaba por las noches.
El bosque recuperó sus colores. Los amaneceres volvieron a ser dorados, las tardes volvieron a ser mágicas, y las noches volvieron a estar llenas de historias y risas.
Y en el vertedero, los camiones siguieron llegando, vomitando montañas de desechos que incluían más envases de brometalina. Envases que llevaban etiquetas que decían: “Manténgase fuera del alcance de los niños.”
Pero nunca mencionaban a los animales.
Sin embargo, en el corazón del bosque, una familia de mapaches había aprendido la lección más importante de todas: que el amor verdadero es más fuerte que cualquier veneno, más poderoso que cualquier daño, y más duradero que cualquier herida.
Y que a veces, los milagros vienen disfrazados de lágrimas bajo la luz de los faros de un camión, en una carretera donde el mundo natural se encuentra con el mundo humano, y donde una familia se niega a decir adiós.
Nota del autor: Este cuento está inspirado en la realidad de miles de animales silvestres que sufren envenenamiento por productos químicos mal desechados. La brometalina y otros rodenticidas causan daños neurológicos devastadores en animales no objetivo. Es nuestra responsabilidad como humanos asegurar que los productos tóxicos se etiqueten y desechen adecuadamente, manteniendo no solo los niños sino también a los animales fuera de peligro.
Porque en el gran ecosistema de la vida, cada criatura merece la oportunidad de amar y ser amada.
F I N
-
La Cuarta VidaPor: Arthur Rojas
“Un trago refrescante de historia, explorando los sueños”
El Encuentro de las Annas
El atardecer pintaba el Mirador con tonos dorados cuando cinco siluetas comenzaron a emerger de las brumas del tiempo. No llegaron juntas, pero parecía como si el universo hubiera conspirado para que sus caminos se cruzaran en este momento eterno.
La primera en aparecer fue Hedy Lamarr, con esa elegancia natural que la había convertido en estrella de Hollywood, pero llevando en sus ojos la chispa inconfundible de la inventora. Sus tacones resonaron suavemente contra el suelo mientras observaba el espacio con curiosidad científica, como si estuviera descifrando la tecnología invisible que hacía posible este encuentro imposible.
Le siguió Frida Kahlo, arrastrando ligeramente el pie pero con la cabeza erguida, desafiante. Sus colores vibrantes contrastaban hermosamente con la luz dorada del Mirador. Se detuvo un momento, sonrió con esa mezcla de dolor y alegría que la caracterizaba, y murmuró: “¿Otro sueño? Mejor… mis sueños siempre han sido más interesantes que mi realidad.”
Amelia Earhart apareció con esa confianza tranquila del piloto experimentado, sus ojos escaneando el horizonte por costumbre. Llevaba su chaqueta de aviadora y esa sonrisa que había conquistado al mundo. No había preguntas en su rostro sobre cómo había llegado ahí; las aventureras auténticas aceptan los misterios como parte del viaje.
La cuarta llegada fue espectacular: María Callas entró como si estuviera subiendo al escenario de La Scala, con esa presencia magnética que silenciaba teatros enteros. Su porte era real, porque ella siempre había sido realeza del arte.
Finalmente, Anna Pavlova pareció flotar más que caminar, cada movimiento una poesía en sí misma. Sus pies, acostumbrados a desafiar la gravedad, apenas tocaban el suelo.
María Callas fue la primera en romper el silencio, con esa voz que había hecho llorar a multitudes: “Buenas tardes, señoras. Soy María… aunque también Anna.”
Anna Pavlova se irguió con una sonrisa traviesa: “¡Ah! ¡Entonces somos hermanas de nombre! Yo soy Anna, pero nunca María.”
Hedy Lamarr se acercó con ese ingenio que había sorprendido a Hollywood: “¡Qué curioso! Dos ‘Annas’ que dominaron las artes… ¿será que hay algo mágico en ese nombre?”
Frida añadió con su humor mordaz característico: “Bueno, yo soy solo Frida… pero creo que eso basta para causar suficiente revuelo.” Sus ojos brillaron con esa malicia juguetona que encantaba y desconcertaba a partes iguales.
Amelia rió con naturalidad: “Y yo Amelia… parece que cada una trae su propia fuerza al nombre que lleva.”
Se acomodaron en círculo, como si fuera lo más natural del mundo. El Mirador parecía adaptarse a ellas, creando la atmósfera perfecta para una conversación entre diosas.
Las Pioneras se Reconocen
“¿Saben?” dijo Amelia, cruzando las piernas con esa naturalidad suya, “hay algo liberador en estar aquí, donde nadie puede preguntarme por qué una mujer quiere volar.”
Hedy asintió enfáticamente: “¡Oh, sí! A mí me catalogaban como ‘la mujer más bella del mundo’, pero cuando hablaba de frecuencias de radio y sistemas de comunicación, me miraban como si fuera un fenómeno de circo.”
María Callas suspiró: “Yo era ‘La Divina’, pero también ‘la temperamental’, ‘la diva’. Como si la pasión por la perfección fuera un defecto en las mujeres.”
Anna se inclinó hacia adelante: “En el ballet, nos llamaban ‘cisnes’, pero yo quería ser más que un ave bonita. Quería que cada movimiento dijera algo que las palabras no podían expresar.”
Frida las miró a todas con intensidad: “Ustedes fueron pioneras en sus campos. Yo fui pionera en convertir el dolor en arte sin disculpas. Cada pincelada era una declaración de guerra contra lo que se esperaba de una mujer inválida.”
La Ciencia y el Arte se Abrazan
Hedy se animó visiblemente: “¿Saben que mi invento del ‘frequency hopping’ se usa ahora en algo que llaman WiFi y Bluetooth? La gente puede comunicarse instantáneamente en todo el mundo.”
“¡Qué maravilloso!” exclamó Amelia. “Yo soñaba con que mis vuelos inspiraran a otras mujeres a romper barreras. Me pregunto cuántas están volando ahora, cuántas están explorando el espacio…”
Anna reflexionó: “Yo quería que la danza fuera universal, que trascendiera fronteras. Llevé el ballet ruso por todo el mundo porque creía que la belleza no tenía nacionalidad.”
María añadió con pasión: “Y yo quería que la ópera no fuera solo entretenimiento para élites. Cada aria que canté era para tocar el alma humana, sin importar clase social.”
Frida sonrió: “Yo pinté mi verdad, sin filtros. Mi dolor, mi amor, mi sexualidad, mi política. Quería que otras mujeres supieran que podían ser auténticas sin pedir perdón.”
Los Sueños que Trascienden el Tiempo
“¿Se dan cuenta?” murmuró Amelia mirando al horizonte, “estamos viviendo lo que yo llamo La Cuarta Vida.”
Las demás la miraron intrigadas.
“Tuvimos nuestra vida física,” continuó Amelia, “luego nuestras obras vivieron sin nosotras, después nos convertimos en símbolos en la memoria colectiva… y ahora esta: el amor eterno que persistimos siendo para otros.”
Hedy asintió lentamente: “Es cierto. Ya no soy solo la actriz o la inventora. Soy la posibilidad de que una mujer puede ser bella e inteligente, artista y científica.”
“Yo ya no soy solo la cantante,” añadió María. “Soy la prueba de que la pasión por la excelencia es válida, de que está bien exigir la perfección de uno mismo y de otros.”
Anna se incorporó con gracia: “Y yo soy el recordatorio de que el arte puede ser etéreo y poderoso al mismo tiempo, de que la feminidad puede ser fuerza pura.”
Frida las miró a todas con esa intensidad que la caracterizaba: “Nosotras somos la inspiración que persiste. Cada mujer que se atreve a ser auténtica, cada una que rompe límites, cada una que convierte su dolor en poder… lleva un pedacito de cada una de nosotras.”
El Brindis Eterno
El sol comenzó a ponerse, pero en el Mirador el tiempo no tenía prisa. Las cinco mujeres se pusieron de pie, como respondiendo a una señal invisible.
“Por las que vinieron antes que nosotras,” dijo Hedy levantando una copa que apareció mágicamente en su mano.
“Por las que vienen después,” añadió Amelia.
“Por las que están luchando ahora mismo,” continuó María.
“Por los sueños que se atreven a ser más grandes que las circunstancias,” siguió Anna.
“Y por el amor que persiste,” concluyó Frida, “porque eso es lo que realmente somos ahora: amor puro que se niega a morir.”
Brindaron en el aire dorado del atardecer, cinco espíritus libres que habían roto todas las reglas de sus épocas y que ahora, en La Cuarta Vida, seguían inspirando a generaciones a soñar sin límites.
Epílogo: El Eco Eterno
Mientras la noche comenzaba a abrazar el Mirador, las cinco mujeres se fueron desvaneciendo lentamente, pero sus voces continuaron resonando en el aire:
“Seguimos aquí, en cada mujer que se atreve a volar, en cada una que inventa su futuro, en cada una que convierte su dolor en arte, en cada una que persigue la perfección, en cada una que danza su propia verdad…”
Porque en La Cuarta Vida, el amor que representan para la humanidad es, verdaderamente, todo.
Fin de la Cuarta Tertulia
-
Las huellas de Amadis 🐾
Un cuento literario por Arthur Rojas
Capítulo I: El Jardín Sin Nombre
Emma y Amadis se encuentran en un claro escondido entre hojas doradas. Él, un perro callejero marcado por el abandono, la mira con una esperanza intacta. Ese instante, sin palabras, une dos almas que se reconocen sin haberse buscado.
El claro, rodeado de robles centenarios, parece un refugio fuera del tiempo. Emma, una niña de cabello castaño y ojos curiosos, lleva un vestido azul que contrasta con el dorado del entorno. Amadis, con su pelaje desaliñado y una cicatriz en la oreja izquierda, se mueve con cautela, como si cada paso fuera un acto de fe.
Emma extiende una mano, y Amadis, tras un momento de duda, se acerca. El contacto es breve, pero suficiente para sellar un pacto silencioso.
Capítulo II: El Hospital de la Colina Azul
San Isidro no es un hospital común. Rodeado de árboles y lirios silvestres, alberga un personal que no sólo cura cuerpos, sino también corazones. Es un lugar donde aún florece lo humano.
El edificio, de ladrillos rojizos y ventanas amplias, se alza en la cima de una colina que domina el valle. En su interior, los pasillos están decorados con cuadros de paisajes y frases inspiradoras. Cada rincón parece diseñado para ofrecer consuelo.
Capítulo III: El Golpe del Silencio
El intento de Emma por llevar a casa a Amadis desata el rechazo de sus padres, quienes ven en el perro una amenaza a su idea de “estatus”. La niña, decidida, encuentra en su tía Leticia un refugio para continuar la amistad.
Los padres de Emma, siempre impecablemente vestidos, representan un mundo de apariencias y normas estrictas. Leticia, en cambio, es todo lo contrario: una mujer de espíritu libre, con una casa llena de plantas y libros.
Capítulo IV: Leticia, el Refugio que Respira
En la casa cálida de Leticia, Emma y Amadis reconstruyen su vínculo. A diario se reencuentran antes del colegio, sorteando obstáculos y cultivando una amistad que desafía distancias y estaciones.
La casa de Leticia, con su jardín lleno de flores y su sala iluminada por lámparas de papel, se convierte en un santuario. Amadis tiene su rincón favorito: una alfombra junto a la chimenea.
Capítulo V: Cuando el Invierno Respira por la Ventana
La salud de Emma comienza a deteriorarse con la llegada del invierno. Nadie entiende la causa exacta de su enfermedad. Es ingresada al Hospital San Isidro bajo un silencio lleno de incertidumbre.
El invierno trae consigo noches largas y frías. Desde la ventana de su habitación, Emma observa cómo la nieve cubre el jardín del hospital, añadiendo una capa de melancolía al paisaje.
Capítulo VI: El Perro Que No Supo Rendirse
Amadis escapa del auto donde lo dejaron y llega al hospital. Encuentra la habitación 313 y, contra toda lógica, se lanza a la cama de Emma. Su presencia conmueve al personal. Emma sonríe. Es el primer síntoma de recuperación.
El viaje de Amadis hasta el hospital es digno de una odisea. Cruza calles, esquiva autos y sigue un instinto que parece guiado por algo más que su olfato.
Capítulo VII: El Observador de los Vínculos Imposibles
Isaac, neurólogo escéptico, comienza a observar a Amadis. Su investigación revela que el perro responde con patrones cerebrales ante estímulos relacionados con Emma. La ciencia se asoma, con respeto, a lo inexplicable.
Isaac, un hombre de cabello entrecano y mirada analítica, lleva años buscando respuestas en el cerebro humano. Amadis desafía todo lo que cree saber.
Capítulo VIII: El Cerebro del Amor
Isaac registra datos insólitos: Amadis reacciona anticipadamente a cambios en la salud de Emma. Lo que empezó como una curiosidad científica se transforma en un estudio lleno de asombro y reverencia.
El laboratorio de Isaac, lleno de monitores y gráficos, se convierte en un espacio donde la ciencia y la emoción convergen.
Capítulo IX: La Lección del Silencio
Amadis se acerca a un paciente anciano en silencio prolongado. Después de una hora junto a él, el hombre mueve la mano… y sonríe. El hospital entero comienza a mirar al perro no como un visitante, sino como un maestro discreto.
El anciano, un exmúsico, encuentra en Amadis una conexión que las palabras no pueden ofrecer.
Capítulo X: El Hospital del Corazón Abierto
Amadis es reconocido como “Asistente Honorario de Conexión Humana”. El hospital crea un programa de acompañamiento afectivo inspirado en él. Las puertas se abren, los corazones también.
El programa incluye sesiones donde pacientes y animales interactúan, creando un ambiente de sanación mutua.
Capítulo XI: Cuando el Viento Cambió de Dirección
Emma mejora. Isaac admite que la curación es más que química. Los pasillos del hospital huelen a esperanza. Amadis se convierte en leyenda viva.
La despedida de Emma y Amadis es emotiva, pero llena de promesas.
Epílogo: El Sueño de Amadis
Años después, se cuentan historias de un perro que sabía dónde hacía falta quedarse. Algunos lo llaman mito. Otros, milagro. Pero quienes lo vivieron, simplemente le llaman por su nombre: Amadis.
Las huellas de Amadis, ahora inmortalizadas en un mural del hospital, siguen inspirando a todos los que las ven.
F I N -
Por: Arthur Rojas
La Tercera Tertulia del Mirador
Cuando la Música se Encontró con la Eternidad
El Mirador había sido testigo de encuentros extraordinarios, pero ninguno como el que se gestaba esa tarde dorada. Una música de fondo ligera y agradable flotaba en el ambiente, casi como un sueño, mientras algunas mentes tarareaban distraídamente y otros ojos permanecían abiertos, observando con curiosidad a quienes llegaban.
Sentados en círculo, como en las mejores tertulias de la historia, se encontraban cinco mentes visionarias que habían desafiado las fronteras de la imaginación: Julio Verne, con su mirada siempre puesta en horizontes imposibles; Orson Welles, el maestro de la narrativa que confundió realidad y ficción; Carl Sagan, el poeta del cosmos; Mary Shelley, la creadora de monstruos eternos; y Percy Bysshe Shelley, el revolucionario del romanticismo.
“¡Qué fascinante reunión!” exclamó Verne, contemplando a sus compañeros. “Todas las rotaciones que ha dado el planeta para construir lo que la ciencia ficción había predicho.”
Carl Sagan sonrió con esa sabiduría serena que lo caracterizaba: “Es increíble, Jules. La ficción fue el laboratorio de ideas. Tu intuición sobre la velocidad de escape y la física básica en ‘De la Tierra a la Luna’ era extraordinariamente precisa.”
Mary Shelley añadió pensativa: “Yo solo quería explorar qué pasaría si pudiéramos crear vida artificialmente… ahora veo que mi ‘monstruo’ se ha convertido en debates sobre clonación, inteligencia artificial, ingeniería genética…”
Percy reflexionó: “La imaginación es el telescopio del alma. Lo que vemos en nuestros sueños, el tiempo lo materializa.”
Orson Welles, reclinado en su silla con esa teatralidad natural, concluyó: “Y yo demostré que las historias pueden ser tan poderosas que la gente las confunde con la realidad. Ahora vivimos en un mundo donde la línea entre ficción y realidad es cada vez más difusa.”
La Llegada de los Visionarios Modernos
Como si el universo hubiera orquestado el encuentro, tres figuras emergieron de las sombras del Mirador. En la barra, Steve Jobs esperaba pacientemente, con su característica camiseta negra, sorbiendo una bebida mientras aguardaba.
Steve Wozniak entró ajustándose sus gafas, con esa sonrisa tímida pero brillante: “¡Steve! Perdón por el retraso, estaba revisando unos circuitos…” Se detuvo al ver la escena surrealista de los escritores del siglo XIX.
“Woz, tienes que ver esto,” dijo Jobs levantándose. “Nuestros amigos del pasado están a punto de descubrir lo que construimos.”
Wayne Ronald, el tercer fundador de Apple, entró con paso vacilante: “Steve, Woz… no estoy seguro de que debería estar aquí… vender mi participación por 800 dólares sigue siendo mi gran ‘what if’…”
Percy Shelley lo miró con comprensión: “Ah, querido, todos cargamos con nuestros fantasmas del ‘qué hubiera pasado si…’. Las decisiones que no tomamos a veces nos definen tanto como las que sí tomamos.”
Jobs se acercó al grupo de escritores y, con esa intensidad que lo caracterizaba, les extendió un pequeño rectángulo luminoso: “Permítanme mostrarles algo.”
Percy tomó el iPhone como si fuera la antorcha de Prometeo: “¡Dios mío! ¡Es como tener toda la biblioteca de Alejandría, un teatro, una imprenta y un telégrafo concentrados en este pequeño cristal!”
Mary Shelley observó fascinada: “¡Percy, te das cuenta? ¡Es como si cada persona llevara consigo su propio Frankenstein digital! Una criatura que piensa, recuerda, conecta con otras mentes…”
Verne interrumpió emocionado: “¡Pero imaginen las aventuras que se pueden planear con eso! ¡Mapas de todo el mundo, comunicación instantánea!”
Sagan sonrió: “Es exactamente lo que soñé: democratizar el conocimiento. Cada persona con acceso al cosmos de información.”
La Sinfonía del Genio
La atmósfera del Mirador cambió súbitamente cuando tres figuras más hicieron su entrada. Por su peinado y vestimenta muy particular, era imposible no reconocer a Wolfgang Amadeus Mozart, colgando su abrigo con elegancia. Detrás de él, muy cerca, Freddie Mercury entraba con esa presencia magnética inconfundible, y el afamado director Daniel Barenboim observaba la escena con la intensidad serena del maestro.
La música de fondo pareció transformarse, como si respondiera a la presencia de estos genios musicales.
Mozart se acercó al grupo con paso ligero, sus ojos chispeando: “¡Qué fascinante! ¿Acaso han logrado capturar la música en esos pequeños cristales luminosos?”
Freddie Mercury tomó el iPhone de las manos de Percy con naturalidad: “Darling, déjame mostrarte algo…” Deslizó su dedo y comenzó a sonar “Bohemian Rhapsody”. Su expresión cambió a una mezcla de asombro y melancolía.
Barenboim se acercó lentamente: “La tecnología ha democratizado la música, pero… ¿hemos perdido algo en el proceso?”
Mozart ríó con deleite: “¡Qué maravilloso! En mi época, mis sinfonías se escuchaban una vez y se desvanecían en el aire. ¡Ahora pueden vivir para siempre!”
Jobs se levantó con esa intensidad característica: “La música fue nuestra inspiración desde el principio. Queríamos que nuestros productos fueran como sinfonías perfectas.”
Freddie sonrió ampliamente: “Steve, darling, but we are the champions of different arenas, no?”
El Diálogo de los Inmortales
Percy Shelley exclamó: “¡La música es el lenguaje universal! Trasciende el tiempo, como nuestras palabras, como sus inventos…”
Verne añadió emocionado: “¡Imaginen! Música que viaja instantáneamente por todo el mundo, como mis personajes viajando por la Tierra en ochenta días.”
Pero Barenboim, tomando asiento, planteó la pregunta crucial: “Debo preguntarles algo importante: ¿la facilidad de acceso ha aumentado nuestra capacidad de sentir? ¿O hemos perdido la paciencia para la contemplación profunda?”
Mozart gesticuló animadamente: “¡Daniel tiene razón! En mi época, la gente esperaba meses para escuchar una sinfonía nueva. El hambre hacía que cada nota fuera sagrada.”
Orson Welles intervino desde su silla: “Es como mi transmisión de ‘La Guerra de los Mundos’. En 1938, la gente creía todo lo que escuchaba en la radio porque era especial, único. Ahora… hay tantas voces que tal vez ninguna se escucha realmente.”
Wayne Ronald habló tímidamente: “Tal vez por eso me retiré… presentí que íbamos demasiado rápido, que no teníamos tiempo de reflexionar sobre las consecuencias.”
Wozniak asintió pensativo: “Wayne, siempre fuiste el más sabio entre nosotros.”
La Sinfonía Cósmica
Freddie se sentó en el brazo de una silla, con ese carisma natural: “But listen, my friends… ¿no es hermoso que estemos aquí, todos juntos, trascendiendo tiempo y espacio? La música, la ciencia, la literatura, la tecnología… somos diferentes notas de la misma sinfonía cósmica.”
Carl Sagan sonrió: “Freddie tiene razón. Somos carbono estelar que ha desarrollado consciencia, arte, ciencia… Somos el universo contemplándose a sí mismo.”
Mary Shelley tomó la mano de Percy: “Y el amor… el amor es lo que conecta todas nuestras creaciones. Sin amor, la ciencia es fría, la música vacía, la literatura estéril.”
Mozart se acercó al piano del Mirador: “Permitidme entonces…” Sus dedos comenzaron a danzar sobre las teclas, improvisando una melodía que parecía conectar pasado, presente y futuro.
Jobs susurró: “Stay hungry, stay foolish…”
Barenboim cerró los ojos, dirigiendo invisible la música de Mozart: “La belleza… siempre la belleza trasciende el tiempo.”
Epílogo: El Momento Eterno
La música de Mozart llenó el Mirador mientras todos los presentes, desde diferentes épocas y disciplinas, se sumergieron en un momento de comunión perfecta. El iPhone de Percy reflejaba las luces del atardecer, los abrigos colgaban inmóviles en los percheros, y por un instante, el tiempo se detuvo.
En este Mirador imposible, donde el genio humano conversaba consigo mismo a través de los siglos, se cerraba un capítulo extraordinario. La música se desvanecía lentamente, pero las ideas, las conexiones, las revelaciones… esas permanecían flotando en el aire, esperando el próximo encuentro de mentes brillantes que se atrevieran a soñar más allá de su tiempo.
Porque en el Mirador, el tiempo es solo una ilusión, y las grandes mentes se reconocen entre sí, sin importar los siglos que las separen.
Fin de la Cuarta Tertulia -
Las Nieves del Corazón
Por: Arthur RojasEn las alturas del Pico Karakol, donde el aire se vuelve cristal y el silencio tiene peso, vivía Kadisha con los recuerdos congelados en su corazón como las nieves eternas de las cumbres. Hacía doce años que había sido víctima del Ala Kachuu, la tradición ancestral que había convertido su vida en una jaula dorada entre los riscos más hermosos del mundo.
Kadisha era una leopardo de las nieves de pelaje moteado como las estrellas nocturnas, con esos ojos verdes que parecían guardar secretos de glaciares milenarios. Su cola, extraordinariamente larga y esponjosa, la envolvía como una bufanda natural cuando las ventiscas del Pamir azotaban las rocas. Pero esa cola, que debería haber sido símbolo de libertad y equilibrio en los saltos entre precipicios, se había convertido en el recordatorio de su cautiverio.
A los dos años de edad, cuando los leopardos jóvenes comienzan a explorar territorios propios, Kadisha había conocido a Umar en los glaciares que se extienden entre el Nansen y la Pirámide. Umar era un macho magnífico, con el pelaje gris plateado como la neblina del amanecer y una presencia que hacía que las montañas mismas parecieran inclinarse ante él. Sus ojos dorados tenían la profundidad de los valles ocultos, y cuando rugía, el eco resonaba por toda la cordillera de Zaalai como un canto de libertad.
El cortejo había sido perfecto: persecuciones juguetonas por las laderas nevadas, saltos sincronizados entre las rocas, el compartir presas cazadas bajo la luz plateada de la luna. Umar le había mostrado cuevas secretas donde las paredes brillaban con cristales de hielo, y ella le había enseñado senderos ocultos que solo su familia conocía. Era el amor como debía ser: libre, salvaje, elegido.
Pero la tradición es más fuerte que las montañas.
Una madrugada, cuando Kadisha descansaba en una cornisa soleada del Karakol, tres leopardos machos de la cordillera Turkestán la rodearon. El líder, Bakyt, era un ejemplar imponente pero de mirada fría, conocido por su fuerza bruta y su adherencia ciega a las costumbres ancestrales.
—Según la tradición del Ala Kachuu —rugió Bakyt—, te reclamo como pareja. Resistir es inútil. Tu familia ya ha sido notificada.
Kadisha intentó huir, sus poderosas patas traseras impulsándola hacia los riscos más altos, su cola ondulando como una bandera de resistencia. Pero eran tres contra una, y conocían el territorio tan bien como ella. La acorralaron en un desfiladero sin salida, donde las paredes de roca se alzaban verticales hacia el cielo plomizo.
—¡Esto no es amor! —gritó Kadisha, su aliento formando nubes en el aire helado—. ¡Esto es robo!
—Es tradición —respondió Bakyt con indiferencia—. Nuestros ancestros lo hicieron así durante mil años. ¿Quién eres tú para cambiar las costumbres que han mantenido fuerte a nuestro pueblo?
La llevaron a los territorios de Turkestán, donde la familia de Bakyt la recibió con una mezcla de ceremonia y compasión fingida. Las hembras mayores, que habían sufrido el mismo destino décadas atrás, le susurraban que el tiempo haría más fácil la aceptación, que eventualmente encontraría paz en su nueva vida.
—Al principio todas lloramos —le dijo Gulnara, la madre de Bakyt, con voz cansada—. Pero después nos acostumbramos. Es mejor no resistir.
Pero Kadisha nunca se acostumbró. Durante meses, esperó una oportunidad de escape que nunca llegó. Bakyt la vigilaba constantemente, y cuando nació su primera camada —dos cachorros que llevaban sus genes pero no su elección—, se dio cuenta de que las cadenas invisibles se habían vuelto irrompibles.
Umar la buscó. Sus rugidos desesperados resonaron por todas las cordilleras durante las noches de luna llena. Algunos decían haberlo visto vagando por los picos más altos, llamándola con una voz que partía el corazón. Pero el territorio de Turkestán estaba bien guardado, y los machos de la familia de Bakyt formaron patrullas para mantener alejado al intruso.
Con el tiempo, Umar desapareció. Algunos rumores decían que había muerto de pena, otros que había migrado hacia las montañas del Tíbet. Kadisha prefería creer que seguía vivo, libre en algún lugar donde las tradiciones no pudieran alcanzarlo.
Doce años después, en el mismo territorio del Karakol, nació Jamilya.
Era la nieta de Kadisha, hija de una de aquellas crías forzadas que ahora era una hembra adulta llamada Aida. Jamilya había heredado la belleza de su abuela —el pelaje moteado como constelaciones, los ojos verdes intensos, la cola magníficamente larga— pero también algo más: un espíritu indomable que no conocía el significado de la rendición.
Desde cachorra, Jamilya había escuchado susurros sobre el Ala Kachuu. Las hembras de la familia hablaban de ello en voz baja, como de una enfermedad inevitable que atacaría cuando llegara su momento reproductivo.
—Es así como se hacen las cosas —le había explicado Aida, su madre, con resignación—. Cuando tengas dos años, vendrán por ti. Es mejor aceptarlo desde ahora.
Pero Jamilya tenía ideas diferentes.
—¿Y si no quiero? —preguntaba, sus ojos verdes brillando con desafío.
—No es cuestión de querer —suspiraba Aida—. Es tradición.
—Entonces la tradición está equivocada.
A los dieciocho meses, Jamilya ya era una cazadora formidable. Sus saltos entre riscos eran legendarios, su agilidad en las laderas heladas desafiaba las leyes de la gravedad. Había explorado cuevas que ningún leopardo había pisado, había escalado picos que se consideraban inaccesibles. Su territorio se extendía desde el Karakol hasta las estribaciones del Nansen, y conocía cada grieta, cada cornisa, cada refugio secreto.
Cuando los susurros familiares se volvieron más urgentes —las hembras mayores comenzaron a hablar de “preparar” a Jamilya para su “destino”—, ella tomó una decisión que sorprendió a todos: en lugar de esperar pasivamente a ser raptada, se declaró públicamente rebelde.
—No permitiré que ningún macho me reclame sin mi consentimiento —anunció desde la cornisa más alta del Karakol, su voz resonando por todo el valle—. Prefiero morir libre que vivir cautiva.
La noticia se extendió como un incendio por todas las cordilleras. Las familias tradicionales estaban escandalizadas. ¿Cómo se atrevía una hembra joven a desafiar costumbres milenarias? Los machos eligibles se sintieron insultados. ¿Quién era ella para rechazarlos antes de que siquiera la cortejaran?
Pero también había otros que susurraban con admiración sobre la audacia de Jamilya. Algunas hembras jóvenes comenzaron a preguntarse en secreto si ellas también podrían elegir su destino.
El desafío de Jamilya no podía quedar sin respuesta.
Fue Tamerlan, un macho joven de la cordillera Turkestán, quien decidió “enseñarle una lección” a la rebelde. Era nieto de Bakyt, criado con las mismas ideas inflexibles sobre la tradición y el orden social. Alto y fuerte, con cicatrices que hablaban de batallas territoriales, Tamerlan se consideraba a sí mismo como el restaurador del orden ancestral.
—Esta Jamilya necesita aprender cuál es su lugar —le dijo a sus compañeros—. Si permitimos que una hembra desafíe el Ala Kachuu, pronto todas querrán elegir por sí mismas. Eso sería el fin de nuestras tradiciones.
Planeó el secuestro como una campaña militar. Estudió los movimientos de Jamilya durante semanas, cartografió sus rutas favoritas, identificó los puntos donde sería más vulnerable. Reclutó a tres machos jóvenes para que lo ayudaran, prometiéndoles que cuando él se estableciera como el macho que había domado a la rebelde más famosa de las montañas, ellos también ganarían prestigio.
El ataque llegó en una mañana de ventisca, cuando la nieve caía tan densa que reducía la visibilidad a pocos metros. Jamilya estaba cazando una liebre de montaña en las laderas del Nansen cuando los cuatro machos emergieron de la tormenta como fantasmas grises.
—Jamilya de Karakol —rugió Tamerlan—, por la tradición del Ala Kachuu, te reclamo como pareja. Tu resistencia ha terminado.
Pero Jamilya no era Kadisha. Doce años de evolución, de oír historias susurradas sobre la injusticia, de crecer con la semilla de la rebelión plantada en su corazón, habían creado algo nuevo: una leopardo que prefería la muerte a la sumisión.
—Tendrás que matarme primero —siseó, sus ojos verdes brillando como esmeraldas en la tormenta.
Lo que siguió fue una persecución épica que se extendió por tres cordilleras.
Jamilya saltó desde la cornisa donde la habían acorralado, usando su cola larga como timón para navegar entre las rocas cubiertas de hielo. Sus perseguidores la siguieron, pero ella conocía el terreno mejor que nadie. Los llevó por senderos traicioneros donde una pata mal colocada significaba una caída mortal, los desafió en escaladas verticales donde su agilidad superior la convertía en inalcanzable.
Durante horas, la persecución continuó. Jamilya saltaba de risco en risco como una flecha gris moteada, su respiración formando nubes de vapor en el aire helado. Detrás de ella, Tamerlan y sus compañeros la seguían con determinación feroz, sus rugidos de frustración resonando entre las montañas.
La ventisca arreció. La nieve caía ahora en cortinas impenetrables, y el viento aullaba entre los picos como la voz de los espíritus antiguos. Jamilya se encontró en territorio desconocido, más allá del Nansen, en regiones que solo existían en las leyendas que su abuela le había contado cuando era cachorra.
Fue entonces cuando apareció él.
Emergió de la tormenta como una visión, un leopardo macho de tamaño imponente cuyo pelaje gris plateado parecía fusionarse con la nieve y la neblina. Sus ojos dorados brillaban con una sabiduría que hablaba de décadas de vida en las alturas más extremas de las montañas. A pesar de su edad evidente, se movía con una gracia y poder que hicieron que incluso la tormenta pareciera detenerse a su paso.
—¿Quién osa perseguir a una hembra que no desea ser perseguida? —rugió, y su voz tenía la autoridad de los glaciares milenarios.
Tamerlan se detuvo en seco, sorprendido por la aparición del desconocido.
—Soy Tamerlan de Turkestán, y reclamo a esta hembra por derecho tradicional —respondió, aunque su voz traicionaba una incertidumbre que no había mostrado antes.
El leopardo viejo lo miró con una expresión que mezclaba desprecio y una tristeza profunda.
—Yo soy Umar —dijo simplemente—. Y he venido a terminar con una injusticia que comenzó hace doce años.
Jamilya sintió que algo en su pecho se expandía como el aire frío de las montañas. Había algo en este Umar que la tranquilizaba y la emocionaba a la vez. Su presencia emanaba una fuerza que no necesitaba demostración, una autoridad que nacía no del miedo sino del respeto.
—La tradición no puede ser desafiada por un viejo solitario —gruñó Tamerlan, aunque sus compañeros comenzaron a retroceder instintivamente.
—¿Tradición? —Umar se acercó lentamente, y cada paso parecía hacer temblar la montaña—. Yo te enseñaré lo que es la verdadera tradición de estas montañas.
Lo que siguió fue una demostración de poder que ninguno de los presentes olvidaría jamás. A pesar de su edad, Umar se movía con una velocidad y precisión que desafiaban la lógica. No necesitó violencia; su mera presencia, la autoridad natural que emanaba, fue suficiente para que Tamerlan y sus compañeros comprendieran que estaban frente a algo que trascendía sus pequeñas concepciones sobre el poder y la tradición.
—Vete —le dijo Umar a Tamerlan—. Y lleva este mensaje a todos los que creen que la fuerza puede reemplazar al amor: las montañas no olvidan. Y algunos de nosotros hemos aprendido que hay cosas más importantes que las costumbres de los cobardes.
Los cuatro machos jóvenes se alejaron en la ventisca, sus figuras desvaneciéndose como sombras avergonzadas.
Umar se volvió hacia Jamilya, y en sus ojos dorados ella vio algo que la llenó de una calidez inexplicable.
—Pequeña rebelde —le dijo con suavidad—, hay alguien que necesita conocerte. Alguien que ha esperado doce años para ver que su sufrimiento no fue en vano.
El viaje de regreso al Karakol fue como un sueño. Umar guió a Jamilya por senderos que ella nunca había visto, rutas secretas que parecían haber sido talladas por los vientos antiguos. Mientras caminaban, él le contó su historia: cómo había amado a una joven llamada Kadisha, cómo la había perdido por la crueldad de las tradiciones, cómo había pasado doce años vagando por las montañas más remotas, llevando en su corazón el peso de no haber podido salvarla.
—¿Kadisha? —murmuró Jamilya—. Ese es el nombre de mi abuela.
Umar se detuvo en seco, y por un momento pareció que todas las nieves de las montañas se habían cristalizado en el aire entre ellos.
—Tu abuela —repitió lentamente—. Doce años… sí, sería la edad correcta.
El resto del viaje lo hicieron en silencio, pero era un silencio cargado de revelaciones que pugnaban por emerger como los manantiales que brotan del deshielo.
Llegaron al territorio de Kadisha al atardecer, cuando las montañas se teñían de rosa y oro bajo los últimos rayos del sol. La anciana leopardo estaba en su cornisa favorita, contemplando el valle como había hecho durante doce años, su cola larga envuelta alrededor de su cuerpo como un manto de resignación.
Cuando vio acercarse a Jamilya acompañada de la figura imponente de Umar, Kadisha se incorporó lentamente. Sus ojos verdes, idénticos a los de su nieta, se llenaron primero de confusión, luego de incredulidad, y finalmente de una emoción tan intensa que hizo que todo su cuerpo temblara.
—No puede ser —susurró—. Los muertos no regresan de las montañas.
—No estoy muerto, Kadisha —dijo Umar, su voz quebrándose por primera vez en doce años—. Solo… esperando.
Se acercó lentamente, como si temiera que ella fuera un espejismo que se desvanecería al menor movimiento brusco. Kadisha no se movió, pero sus ojos siguieron cada paso, reconociendo en ese leopardo envejecido pero magnífico al joven que había amado con todo su corazón doce años atrás.
—Te busqué —continuó Umar—. Durante años, recorrí cada montaña, cada valle, cada cueva. Pero ellos te habían escondido bien.
—Yo también te busqué —confesó Kadisha, las lágrimas congelándose en sus ojos—. En cada rugido que escuchaba en las noches de tormenta, en cada sombra que se movía entre los riscos. Pensé que habías muerto.
Jamilya observaba la escena con una mezcla de asombro y comprensión que crecía como una avalancha en su pecho. Los pedazos del rompecabezas familiar comenzaron a encajar: las miradas distantes de su abuela, las historias susurradas sobre injusticias del pasado, la tristeza que nunca parecía abandonar completamente los ojos verdes que había heredado.
—Abuela —dijo suavemente—, ¿él es…?
—El amor de mi vida —completó Kadisha, su voz apenas un susurro que el viento de la montaña casi se llevó—. El que debería haber sido tu abuelo.
Umar se acercó más, hasta que su aliento se mezcló con el de Kadisha en nubes de vapor que se alzaron hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo púrpura.
—No pude salvarte entonces —le dijo—. Era joven, inexperto, no entendía cómo combatir un sistema completo. Pero cuando escuché sobre Jamilya, sobre su rebelión, sobre su negativa a aceptar lo que tú tuviste que aceptar… supe que era mi oportunidad de reparar el error más grande de mi vida.
—No salvándome a mí —murmuró Kadisha—, sino salvando a ella.
—Salvándolas a ambas —corrigió Umar—. Porque liberando a Jamilya, te libero a ti del peso de haber vivido en vano.
Kadisha se acercó a su nieta, y por primera vez en su vida adulta, Jamilya vio en los ojos de su abuela algo que nunca había estado allí antes: esperanza.
—Pequeña rebelde —le dijo Kadisha, usando el mismo apodo cariñoso que Umar había empleado—, ¿sabes lo que has logrado?
—He logrado no ser secuestrada —respondió Jamilya con una sonrisa—. Eso ya me parece suficiente.
—Has logrado mucho más que eso —intervino Umar—. Has demostrado que las tradiciones pueden cambiarse. Que el amor no puede ser forzado. Que una hembra tiene derecho a elegir su destino.
—Pero sobre todo —añadió Kadisha, acercándose a Umar hasta que sus pelajes se rozaron como no lo habían hecho en doce años—, has logrado que dos corazones que fueron separados por la crueldad vuelvan a encontrarse. Has demostrado que el poder inmarcesible de la naturaleza siempre encuentra una forma de triunfar sobre las tradiciones equivocadas.
Los tres leopardos permanecieron juntos en la cornisa mientras la noche se extendía sobre las montañas Pamir. Las estrellas aparecieron una por una, creando constelaciones que parecían narrar historias de amor, pérdida y redención. A lo lejos, los picos Karakol, Nansen y Pirámide se alzaban como centinelas silenciosos, testigos de un momento que cambiaría para siempre el destino de los leopardos de las nieves en esas cordilleras.
—¿Qué pasará ahora? —preguntó Jamilya.
—Ahora —respondió Umar— viviremos. Viviremos como deberíamos haber vivido desde el principio: libres, juntos, eligiendo nuestro propio camino.
—¿Y la tradición del Ala Kachuu?
Kadisha miró hacia las montañas donde otras hembras jóvenes seguramente estaban durmiendo, soñando quizá con futuros que creían no poder elegir.
—La tradición morirá —dijo con certeza—. Porque tu ejemplo, pequeña rebelde, será contado de generación en generación. Las hembras jóvenes sabrán que pueden decir no. Los machos jóvenes aprenderán que el amor verdadero no se toma por la fuerza.
—Y nosotros —añadió Umar, envolviendo a ambas hembras con su presencia protectora— estaremos aquí para asegurarnos de que cualquier leopardo que quiera ser libre tenga la oportunidad de serlo.
Jamilya sintió una plenitud que no sabía que existía. No había encontrado aún el amor romántico, pero había encontrado algo igualmente valioso: la certeza de que cuando llegara ese amor, sería elegido libremente. Había encontrado la historia completa de su familia, las razones detrás de las tristezas susurradas, la explicación de por qué siempre había sentido que su rebelión era más que simple terquedad juvenil.
—Todo por lo que he luchado tiene sentido —murmuró, sus palabras llevadas por el viento hacia los valles donde otros leopardos dormían—. Esto es la vida. Esto es por lo que vale la pena luchar.
Las montañas Pamir habían sido testigos de muchas historias a lo largo de los milenios: glaciaciones que habían tallado valles, avalanchas que habían cambiado el curso de ríos, tormentas que habían modificado la forma de los picos. Pero esa noche, fueron testigos de algo diferente: el momento en que el amor verdadero demostró ser más fuerte que las tradiciones injustas, en que tres generaciones se unieron para cambiar el destino de todas las que vendrían después.
En algún lugar de las cordilleras Zaalai y Turkestán, otros leopardos de las nieves sintieron un cambio en el viento. No sabían exactamente qué había cambiado, pero algo en el aire hablaba de libertad, de elección, de la posibilidad de que las cosas pudieran ser diferentes.
Y en la cornisa más alta del Pico Karakol, tres leopardos permanecieron despiertos hasta el amanecer, planeando un futuro donde ninguna hembra tendría que aceptar un destino que no eligiera, donde ningún macho creería que tenía derecho a tomar lo que no se le ofrecía libremente, donde el amor sería siempre una elección y nunca una imposición.
Las nieves del corazón, congeladas durante doce años, finalmente comenzaron a derretirse, alimentando manantiales de esperanza que fluirían hacia todas las montañas donde los leopardos corrían libres bajo las estrellas infinitas.
Epílogo
Años después, cuando los cachorros de las nuevas generaciones preguntaban por qué ya no se practicaba el Ala Kachuu, sus madres les contaban la historia de Jamilya la Rebelde, de Kadisha la Sufriente, y de Umar el Redentor. Les hablaban de cómo el amor verdadero había esperado doce años para triunfar, de cómo una joven leopardo había preferido la muerte a la sumisión, de cómo una abuela había encontrado finalmente la paz al ver que su sufrimiento había servido para liberar a las generaciones futuras.
Y en las noches claras, cuando el viento soplaba desde los picos más altos, algunos juraban poder escuchar todavía los rugidos de triunfo de aquellos tres leopardos que habían cambiado para siempre el destino de su especie en las montañas más altas del mundo.
La tradición había muerto. El amor había triunfado. Y las nieves del corazón fluían libres para siempre hacia valles donde todos los leopardos podían elegir su propio destino bajo las estrellas eternas del eternas del Pamir.
Fin
-
Segunda Tertulia en
El Mirador de las Eternidades
Los Protagonistas
Marilyn Monroe (1926-1962): Norma Jeane Baker, actriz y símbolo sexual de Hollywood. Inteligencia extraordinaria oculta tras el personaje de “rubia tonta”. CI estimado entre 163-168.
Albert Einstein (1879-1955): Físico teórico alemán, desarrollador de la teoría de la relatividad. Premio Nobel de Física 1921. CI estimado alrededor de 160.
En la mesa contigua…
Mientras Nietzsche y Lou continúan su diálogo, en una mesa cercana del gran salón, junto a los ventanales que enmarcan el mar nocturno, se desarrolla otra conversación extraordinaria. El aroma de un cappuccino italiano se mezcla con el de un té de jazmín chino, mientras dos de los íconos más reconocibles del siglo XX se descubren mutuamente.
El Diálogo
EINSTEIN: (ajustando su pipa, mirando con curiosidad) Señorita Monroe, debo confesarle que me siento algo incómodo. En mi época, y me temo que aún hoy en 2025, muchos pensarían que esta conversación es… ¿cómo decirlo… improbable.
MARILYN: (sonriendo con ironía) ¿Se refiere a que la “rubia tonta” no debería sentarse con el genio más grande del siglo? Profesor Einstein, créame que he vivido toda mi vida siendo subestimada. La pregunta es: ¿usted también lo hará?
EINSTEIN: (sorprendido por la directa respuesta) Touché, señorita. He leído sobre usted… después. Sobre su verdadera inteligencia, su amor por la literatura. Me avergüenza admitir que yo también fui víctima de los estereotipos de mi tiempo.
MARILYN: (sorbiendo su té) ¿Sabe qué es lo irónico, Albert? Puedo llamarlo Albert, ¿verdad? Que ambos fuimos víctimas del mismo problema: la imagen pública que eclipsó a la persona real. Usted quedó como el “científico loco” de pelo despeinado, yo como la “rubia sexy sin cerebro”.
EINSTEIN: Interesante paralelo. Aunque debo decir que mi imagen al menos me permitía ser tomado en serio intelectualmente. La suya debe haber sido… más limitante.
MARILYN: (con una risa amarga) “Limitante” es quedarse corto. ¿Sabe que leía a Dostoyevski en mi camerino? ¿Que estudiaba en el Actors Studio con Lee Strasberg, uno de los maestros más exigentes de América? Pero los estudios preferían que fingiera no saber ni leer.
EINSTEIN: (inclinándose hacia adelante, interesado) Hábleme de eso. De la actuación como arte intelectual. Siempre pensé que requería una forma de inteligencia que yo no poseía.
MARILYN: La actuación, Albert, es física aplicada. Cada gesto, cada expresión, cada silencio es un cálculo. Debes comprender las fuerzas invisibles entre las personas – tensión, atracción, repulsión – y manipularlas para crear una realidad convincente.
EINSTEIN: (ojos brillando) ¡Fascinante! Es como… como la mecánica cuántica aplicada a las emociones humanas. Pequeños cambios que producen grandes efectos.
MARILYN: Exactamente. Y ahora que estamos en 2025, ¿sabe qué me parece más triste? Que las mujeres sigan luchando contra los mismos estereotipos. Aún hoy, una mujer hermosa debe demostrar que también es inteligente, mientras que un hombre inteligente nunca debe demostrar que también puede ser atractivo.
EINSTEIN: (reflexionando) Es cierto. Aunque debo decir que, viendo lo que ha pasado con la ciencia en este siglo XXI, las mujeres han comenzado a ocupar su lugar. Marie Curie ya no está sola.
MARILYN: Pero míreme a mí, Albert. Incluso después de la muerte, sigo siendo principalmente un símbolo sexual. ¿Cuántos saben que mi CI era superior al suyo? ¿Cuántos conocen que era amiga de Carl Sandburg, que discutía filosofía con Arthur Miller?
EINSTEIN: (sorprendido genuinamente) ¿Superior al mío? No lo sabía…
MARILYN: (riendo) ¡Mire su cara! El gran Einstein sorprendido de que una “rubia” pueda ser más inteligente que él. Eso, querido Albert, es exactamente a lo que me refiero.
EINSTEIN: (riendo también, con humildad) Tiene razón. Incluso yo, que he cuestionado las leyes del universo, sigo siendo prisionero de los prejuicios más básicos. ¿Sabe qué? Me alegro de estar equivocado.
MARILYN: ¿Y sabe qué he aprendido viendo el mundo desde 2025? Que usted y yo teníamos más en común de lo que jamás imaginaríamos.
EINSTEIN: ¿En qué sentido?
MARILYN: Ambos fuimos iconos antes que personas. Ambos sufrimos por la distancia entre quienes éramos realmente y lo que el mundo esperaba de nosotros. Usted huyó de la fama, yo me perdí en ella, pero el dolor era el mismo.
EINSTEIN: (con voz más suave) Es cierto. La relatividad me hizo famoso, pero también me aisló. Cada vez que entraba a una habitación, la gente ya no veía a Albert, veían al “genio”. ¿Cómo se las arregló usted con esa… deshumanización?
MARILYN: No muy bien, honestamente. Por eso las pastillas, por eso la depresión. Cuando eres un símbolo, pierdes el derecho a ser humana. Cada error se magnifica, cada momento de debilidad se convierte en escándalo.
EINSTEIN: (tomando su mano impulsivamente) Lo siento, Norma Jeane. Puedo llamarla por su nombre real, ¿verdad?
MARILYN: (sorprendida por el gesto, con los ojos húmedos) Hace décadas que nadie me llama así… Gracias, Albert. Significa más de lo que imagina.
EINSTEIN: ¿Sabe qué me gustaría preguntarle? Si pudiéramos regresar, sabiendo lo que sabemos ahora, ¿haría las cosas diferente?
MARILYN: (pensando) Habría sido más valiente siendo yo misma. Habría rechazado más papeles, habría insistido en hacer los dramas que realmente quería. ¿Y usted?
EINSTEIN: Habría hablado más sobre política, sobre justicia social. Me preocupé tanto por la física que quizás descuidé usar mi plataforma para causas más urgentes. Aunque… sí hablé contra el racismo, contra las armas nucleares.
MARILYN: (sonriendo) Mire eso. El “científico loco” era un activista social, y la “rubia tonta” era una intelectual. Si no fuera tan trágico, sería cómico cómo el mundo nos malinterpretó.
EINSTEIN: ¿Sabe qué he estado pensando mientras hablamos? Que quizás la inteligencia más alta no es la que mide los test de CI, sino la que permite sobrevivir siendo auténtico en un mundo que prefiere las caricaturas.
MARILYN: Por esa definición, Albert, creo que ambos fallamos un poco. Pero también creo que hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos.
EINSTEIN: (levantando su taza) Entonces brindemos, Norma Jeane. Por las mentes complejas en un mundo que prefiere las etiquetas simples.
MARILYN: (chocando su taza) Y por la posibilidad de que, en algún lugar fuera del tiempo, dos almas incomprendidas puedan finalmente ser vistas por lo que realmente son.
Un momento de silencio
Los dos íconos se quedan en silencio, mirando el mar nocturno a través de los ventanales. En la mesa de al lado, Nietzsche y Lou también han pausado su conversación, como si la profundidad emocional del diálogo vecino hubiera creado un momento de reflexión colectiva en el salón.
El maestro del té se acerca discretamente a rellenar las tazas. Esta noche, en El Mirador de las Eternidades, las apariencias han caído como máscaras innecesarias, y lo que queda es la verdad desnuda de dos espíritus brillantes que, en vida, nunca tuvieron la oportunidad de conocerse realmente.
Epílogo
EINSTEIN: (después de un largo silencio) ¿Sabe una cosa, Norma Jeane? Creo que esta conversación ha sido más reveladora que muchos de mis experimentos mentales.
MARILYN: (sonriendo genuinamente por primera vez en décadas) Y para mí, más auténtica que cualquier escena que haya actuado jamás. -
Primera Tertulia en
El Mirador de las Eternidades
Los Protagonistas
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900): Filósofo alemán, autor de “Así habló Zaratustra”, “Más allá del bien y del mal”, y “La genealogía de la moral”. Crítico radical de la moral cristiana y profeta del superhombre.
Lou Andreas-Salomé (1861-1937): Escritora, psicoanalista y pensadora rusa. Musa y compañera intelectual de Nietzsche, Rilke y Freud. Pionera en psicoanálisis y literatura.
Preparativos para la Tertulia
La tarde cae suavemente sobre El Mirador. El maestro cafetero ha preparado un café vienés para Nietzsche, recordando sus años de juventud en la universidad, y un té ruso perfumado con bergamota para Lou, evocando su San Petersburgo natal. Se sientan en el gran salón, frente a la chimenea, con la vista del mediterráneo transformándose en oro bajo el sol poniente.
El Diálogo
NIETZSCHE: (ajustándose los lentes, con una sonrisa irónica) Ah, Lou… después de todos estos años, aquí estamos. En un lugar que existe fuera del tiempo, donde finalmente podemos hablar sin las pasiones destructivas de la juventud.
LOU: (con serenidad, removiendo su té) Fritz, siempre fuiste dado a los grandes gestos y las frases dramáticas. Pero tienes razón, el tiempo nos ha dado perspectiva. Aunque me pregunto si realmente has superado esas “pasiones destructivas” que mencionas.
NIETZSCHE: (riendo amargamente) Touché. Pero dime, ¿no crees que mis “pasiones” eran más honestas que la fría disección que haces de los sentimientos humanos? Tu psicoanálisis reduce todo a impulsos primarios.
LOU: No reduzco, Fritz. Busco comprender. Cuando escribiste sobre las mujeres, ¿no estabas proyectando tus propias heridas? “Vas con mujeres, no olvides el látigo”… ¿De verdad crees que eso vino de un lugar de sabiduría filosófica?
NIETZSCHE: (poniéndose tenso) Esa frase no era mía, era de la anciana que encontró Zaratustra. Pero dejemos de lado las citas mal interpretadas. Hablemos de algo más interesante: ¿por qué una mujer tan brillante como tú eligió refugiarse en los salones de Viena en lugar de crear algo verdaderamente revolucionario?
LOU: (con una sonrisa peligrosa) ¿Refugiarme? Querido Fritz, mientras tú escribías en la soledad de tus montañas sobre el superhombre, yo estaba en esos salones estudiando la mente humana real. Trabajé con Freud, analicé la psique, escribí sobre la sexualidad femenina. ¿Eso no es revolucionario?
NIETZSCHE: Freud… ese judío que reduce todo a sexo. (pausa, se da cuenta de la rudeza de su comentario) Perdona, Lou. Los viejos prejuicios de mi época. Pero dime, ¿no crees que su psicoanálisis es solo otra forma de cristianismo? ¿Otra manera de hacer que el hombre se sienta culpable por sus impulsos naturales?
LOU: Al contrario, Fritz. Freud libera al hombre de la culpa al explicar sus impulsos. Tú proclamabas “Dios ha muerto”, pero ¿qué pusiste en su lugar? Un superhombre inalcanzable. Nosotros ofrecemos algo más humano: la comprensión de uno mismo.
NIETZSCHE: (levantándose, caminando hacia la ventana) ¿Humano? ¡Demasiado humano! Ahí está el problema, Lou. Tú y Freud se conforman con explicar la mediocridad. Yo quería elevar al hombre más allá de sí mismo.
LOU: (siguiéndolo con la mirada) Y en ese proceso, Fritz, ¿no te alejaste tanto de la humanidad real que perdiste la capacidad de amar? Recuerdo a aquel joven profesor que me propuso matrimonio. Había pasión real en él, vulnerabilidad. ¿Qué pasó con ese hombre?
NIETZSCHE: (sin voltear) Ese hombre era débil. Necesitaba ser destruido para que naciera el filósofo.
LOU: (con suavidad) ¿O quizás ese hombre era lo más valioso que tenías? ¿Sabes qué descubrí en mis análisis? Que los hombres que desprecian a las mujeres a menudo lo hacen porque no pueden soportar su propia necesidad de amor.
NIETZSCHE: (volteando bruscamente) ¿Estás psicoanalizándome, Lou? ¿Después de todos estos años?
LOU: No, Fritz. Te estoy recordando quién eras antes de que te conviertieras en tu propio personaje. Cuando escribías sobre Elisabeth… tu hermana. Ahí sí había amor real, ¿no es cierto?
NIETZSCHE: (sentándose pesadamente) Elisabeth… (pausa larga) Ella me comprendía. Era la única que no me juzgaba por mis ideas radicales.
LOU: ¿O era la única que no te desafiaba intelectualmente? Fritz, ¿no crees que tu “amor” por Elisabeth era más seguro que el riesgo de amar a una mujer que fuera tu igual?
NIETZSCHE: (con voz más baja) Quizás… quizás tengas razón. Pero tú también tenías miedo, Lou. Miedo de entregarte completamente a cualquier hombre. Por eso coleccionabas genios como otros coleccionan mariposas.
LOU: (riendo) ¡Qué imagen tan cruel! Pero no del todo incorrecta. Es cierto, me fascinaban las mentes brillantes. Pero también aprendí que el amor y la admiración intelectual no siempre van juntos.
NIETZSCHE: ¿Y qué aprendiste de mí, Lou? ¿Qué quedó de nuestro… encuentro?
LOU: Aprendí que un hombre puede ser un genio y un niño al mismo tiempo. Que la profundidad filosófica no garantiza la madurez emocional. Pero también aprendí que hay una belleza trágica en quienes se consumen por sus propias visiones.
NIETZSCHE: (con una sonrisa triste) ¿Y yo? ¿Qué aprendí de ti?
LOU: Dímelo tú.
NIETZSCHE: (pausa larga) Aprendí que una mujer puede ser tan inteligente como cualquier hombre, y que eso me aterrorizaba más de lo que me enorgullecía. Aprendí que mi superhombre era, en parte, una compensación por mi incapacidad de ser simplemente… humano.
LOU: (levantándose, caminando hacia él) Fritz, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto?
NIETZSCHE: ¿Qué?
LOU: Que si nos hubiéramos conocido en este momento de nuestras vidas, con esta perspectiva, quizás habríamos podido ser amigos de verdad. Sin los juegos de poder, sin las heridas del ego.
NIETZSCHE: (tomando su mano por un momento) Quizás, Lou. Quizás…
Epílogo
Mientras el sol se oculta completamente y las primeras estrellas aparecen sobre el Mediterráneo, los dos grandes espíritus continúan su conversación. El fuego crepita en la chimenea, el aroma del café vienés se mezcla con el bergamota del té ruso, y en El Mirador de las Eternidades, dos almas brillantes y complejas encuentran, por fin, la paz que nunca tuvieron en vida.
El maestro cafetero, discretamente, rellena las tazas. La noche será larga, y la conversación, eterna. -
El Mirador de las Eternidades
La Ubicación Celestial
Suspendido entre el cielo y la tierra, El Mirador de las Eternidades se alza en un promontorio imposible donde las leyes de la geografía parecen haberse doblado por voluntad divina. Desde sus terrazas de mármol blanco veteado en oro, la vista abraza simultáneamente las aguas infinitas del océano y las cumbres nevadas de montañas que se pierden en las nubes.
El mar, de un azul tan profundo que parece contener todos los secretos del mundo, se extiende hasta el horizonte donde se funde con un cielo de tonos cambiantes. Las olas llegan con un murmullo constante y musical, como si entonaran una melodía ancestral que solo los grandes espíritus pueden comprender.
Los Jardines del Ensueño
Los jardines que rodean el establecimiento desafían toda lógica botánica. Aquí conviven jazmines de Damasco con cerezos del Himalaya, rosales de Castilla con orquídeas amazónicas, creando una sinfonía de fragancias que cambia con las horas del día. Senderos de piedra lunar serpentean entre fuentes cuyas aguas cantan al caer, y pérgolas cubiertas de glicinas milenarias proporcionan refugios íntimos para la contemplación.
Los árboles parecen haber sido plantados por los dioses: cipreses que se alzan como columnas de templos griegos, cedros del Líbano que susurran secretos bíblicos, y olivos cuyas ramas plateadas danzan con cada brisa marina.
El Interior Sublime
El Gran Salón de las Conversaciones
El corazón del Mirador es un salón circular con una cúpula de cristal que permite ver las estrellas incluso durante el día. Las paredes, forradas en madera de sándalo y nácar, están adornadas con mapas celestiales que cambian según la hora, mostrando las constelaciones que cada época histórica consideró sagrada.
Alrededor del salón se distribuyen alcoves semicirculares, cada uno con su propia chimenea que arde con llamas de colores imposibles: azul cobalto, verde esmeralda, dorado puro. Los muebles son obra de artesanos que nunca existieron pero que deberían haber existido: sillones tapizados en terciopelo que abraza como una caricia, mesas de ébano incrustadas con constelaciones de diamantes diminutos.
Los Salones Temáticos
El Rincón de los Poetas: Bañado en luz dorada perpetua, con estanterías que se elevan hasta perderse de vista, llenas de libros que escriben y reescriben sus páginas según el tema de conversación.
La Galería de los Visionarios: Sus ventanales ofrecen vistas que cambian según los sueños de quienes los contemplan: a veces muestran Florencia renacentista, otras el Londres de la época victoriana, o jardines de Bagdad del siglo IX.
El Observatorio de las Ideas: Una torre acristalada donde telescopios apuntan no solo a las estrellas, sino a los pensamientos que flotan en el éter intelectual del universo.
La Gastronomía del Infinito
Las Cocinas del Tiempo
Los chefs del Mirador han dominado el arte de cocinar no solo ingredientes, sino momentos históricos. Pueden servir el aroma exacto del pan que horneaba la madre de Mozart, o recrear el sabor del vino que bebió Omar Khayyam mientras componía sus rubáiyát.
El Menú Celestial
Entrantes de la Eternidad:
• Esencia de rocío del monte Parnaso, servida en copas de cristal de roca
• Pétalos de rosa de los jardines de Samarkanda, cristalizados con miel de Himeto
• Aceitunas que crecieron en el huerto donde Platón enseñaba, aliñadas con aceite de olivos milenarios
Platos Principales del Alma:
• Peces que nadaron en los ríos del Paraíso, preparados con especias que Marco Polo solo soñó encontrar
• Cordero alimentado con hierbas de las praderas donde pastoreaba David el salmista
• Aves que volaron sobre los jardines colgantes de Babilonia, asadas en hornos que arden con fuego sagrado
Postres de la Inspiración:
• Néctar que destilan las musas al amanecer
• Frutas de árboles que crecen en la dimensión donde habitan los sueños no soñados
• Dulces elaborados con azúcar que endulzó las lágrimas de felicidad de los grandes artistas
Las Bebidas del Olimpo
La bodega contiene vinos de viñedos imposibles: cepas que crecieron en las laderas del monte Olimpo, caldos fermentados en ánforas bendecidas por Dionisio, licores destilados de la esencia pura de la inspiración poética.
Los sommeliers pueden servir la bebida exacta que acompañó cada momento de genialidad: el té que bebía Li Bai mientras escribía sus versos inmortales, el café que mantuvo despierto a Voltaire durante sus noches de escritura, o el agua pura del manantial donde Sócrates lavó sus pies antes de beber la cicuta.
La Música de las Esferas
Instrumentos invisibles tocan melodías que nacen de las conversaciones mismas. Cuando dos grandes mentes coinciden en una idea, las arpas celestiales resuenan en armonía perfecta. Cuando surge un debate apasionado, violines cósmicos añaden tensión dramática. La música del Mirador es la banda sonora de la historia del pensamiento humano.
El Servicio de los Ángeles
Los camareros son seres que han perfeccionado el arte de la hospitalidad a través de milenios. Anticipan cada necesidad antes de que nazca, aparecen con la discreción de las sombras y desaparecen como suspiros. Sus manos nunca tiemblan, sus sonrisas nunca se desvanecen, y sus oídos están siempre atentos a cada matiz de la conversación para proveer exactamente lo que cada momento requiere.
El Tiempo Suspendido
En El Mirador de las Eternidades, el tiempo fluye de manera diferente. Una conversación puede durar una eternidad y parecer un instante, o desarrollarse en minutos que contienen siglos de sabiduría. Los relojes marcan no las horas, sino los momentos de revelación, los instantes de epifanía, los segundos de gracia donde el universo revela sus secretos más profundos.
Este es el escenario donde las almas más brillantes de la historia se encontrarán para tejer, con hilos de palabras y pensamientos, el tapiz más hermoso jamás concebido: la conversación perfecta que trasciende tiempo, espacio y mortalidad.